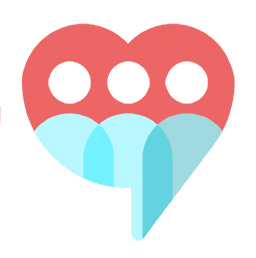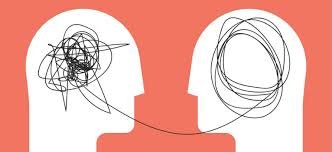EL CONTEXTO ACTUAL Y LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DE PARADIGMA EN LA PROFESION DE LA FONOAUDIOLOGIA
Cabrera Grosso Javier
Docente titular de la cátedra de Ontología del lenguaje y la comunicación humana
Licenciatura en Fonoaudiología
Facultad de Trabajo Social
Universidad Nacional de La Plata
INTRODUCCION
Los campos de conocimiento, las corrientes de pensamiento, las profesiones, y todo el entramado en torno a esto, nace y se constituye en momentos históricos particulares, y la profesión de la fonoaudiología también responde a estos principios. Vinculada en sus orígenes al saber y al discurso médico, plantea el objeto de la comunicación y al sujeto de dicha comunicación en relación a los procesos biológicos asociados, sin embargo es necesario un cambio en la mirada que permita intervenciones que apunten a reconocer la comunicación y el lenguaje en su complejidad social, subjetiva, cultural.
Por otro lado, los momentos políticos y económicos, fundamentalmente el impacto de miradas neoliberales, también han definido muchas prácticas en salud en donde las relaciones de poder se hacen evidentes y la concepción del desarrollo infantil se enmarca en términos de la supuesta normalidad y las intervenciones profesionales responden a estas relaciones, tanto de poder como de normalización, por lo tanto un cambio de paradigma se hace necesario para el reconocimiento de subjetividades en la infancia.
Recorreremos algunas formas de intervención en los diagnósticos de la época en las infancias, diagnósticos que están mas asociados a clasificaciones y rotulaciones que a determinar particularidades para la intervención, y concluiremos con la necesidad de un cambio de paradigma que apunte a entender la comunicación y sus interrelaciones con el lenguaje como un proceso fundamentalmente social.
DESARROLLO
La inclusión de la Licenciatura en Fonoaudiología en la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Plata implica un cambio en la mirada que se hace de su objeto, la comunicación humana y sus alteraciones, tomando cierta distancia del atravesamiento del saber, el discurso y la práctica médica, a los cuales han estado aferradas las definiciones de su campo de conocimiento, y generando el escenario para re-configurar, con una mirada social, comunitaria y crítica de los procesos comunicativos, entendiendo este momento histórico, no como una secuencia, sino como una ruptura que da cuenta de transformaciones relacionadas con múltiples factores.
Hablar de la comunicación humana como objeto, y esto en términos de Foucault, M. (1970) es hacer de este objeto algo que se puede hacer nominable y descriptible (p. 73), y en cuyas relaciones con el sujeto puede ser este pensado, objeto y sujeto que hasta ahora han estado pensados del lado del saber médico, partiendo de los enunciados que permitieron la emergencia de la profesión de la fonoaudiología en este campo en el cual, tal y como lo describe Foucault (1970), las relaciones de poder de la medicina determinan que las condiciones de existencia cambien y dan como resultado el método anátomo-clínico en una sociedad disciplinar construida a través de las costumbres de la modernidad que generan el paradigma biologicista en el cual el ser humano es visto en oposiciones de productividad vs no productividad, salud vs enfermedad, y la fonoaudiología no escapó a estas apreciaciones, constituyendo la comunicación y su articulación con el lenguaje, como un fenómeno de base neurobiológica que se evalúa a partir de presencia o ausencia de signos o síntomas en los diferentes momentos del desarrollo, a partir de escalas, listas de chequeo, baterías de evaluación y es allí justamente donde radica la importancia de un cambio de paradigma que permita ampliar la mirada frente a estos procesos.
Es desde esta mirada positivista y medicalizada que se ha entendido el desarrollo infantil y sus dificultades, encontrando cada vez más niños y niñas con diagnósticos de autismos basados en test y pruebas que circulan, muchas de ellas asociadas al concepto de “certificación” que implica que los profesionales en el campo paguen por la posibilidad de obtener un reconocimiento que lo “habilita” al uso de ciertas técnicas para diagnosticar, como si la técnica por sí misma diagnosticara y no la experticia, observación y capacidad de quien evalúa, lo cual nos lleva a preguntarnos,¿qué es diagnosticar?, ¿es acaso conocer la naturaleza de un fenómeno a través de sus signos?¿se trata de la posibilidad de emitir una etiqueta que atraviesa la subjetividad? ¿es una codificación que responde a estándares internacionales?
Todo diagnóstico “se efectúa en un determinado momento histórico y responde a ciertos intereses políticos” (Untoiglich, 2015, p. 14) y para Foucault (2008) “la enfermedad es, en una época determinada y en una sociedad concreta, aquello que se encuentra práctica o teóricamente medicalizado” (p. 21), y la fonoaudiología también responde en su quehacer y objeto a esas particularidades, en donde objeto y sujeto de la comunicación se han correspondido con una concepción biologicista, dicha concepción facilita que los diagnósticos se realicen a partir de conductas observables vs no observables, presentes vs ausentes, y muchas veces apoyadas en intervenciones farmacológicas que se dirigen a eliminar las conductas disruptivas, favorecer o facilitar el sueño, regular tal o cual neurotransmisor para estabilizar conductas, eliminar ansiedad, pensando que los procesos emocionales y psicológicos subyacen a los principios bioquímicos.
Cada vez cobran más fuerza los manuales diagnósticos y estadísticos, el DSM en su quinta versión, patrocinado por muchos laboratorios farmacéuticos (con lo cual no es de extrañar que se protocolice el uso de ciertos medicamentos), que apuntan a cifrar, clasificar, encuadrar de acuerdo a ciertas características, por exceso o ausencia, a las infancias en alguno de sus códigos, alejándonos de la posibilidad de percibir la realidad humana. No quiere decir esto que no sea necesario diagnosticar, debemos retomar esta práctica como el conjunto de elementos que permiten caracterizar, separar, discernir, elementos propios de algún padecimiento en su contexto socio-cultural.
Además del atravesamiento del discurso médico, el neoliberalismo que ha transitado e impactado en las políticas públicas, ha convertido la intervención en salud en gestión empresarial, generando un ordenamiento de cuerpos hacia lo que considera la normativización, y esto tiene un alto impacto en el desarrollo de subjetividades en las infancias, determinando cómo se habla, se aprende, se duerme, se mueve, se siente.
Por otro lado la dinámica neoliberal exige que se certifique la discapacidad para poder acceder a los procesos terapéuticos, así, un niño o niña con ciertas características en su proceso de desarrollo, que termina en una etiqueta o un rótulo que impacta significativamente en su subjetividad y su entorno familiar, debe tramitar y portar un certificado de discapacidad.
Es así como profesionales de la salud somos testigos del creciente fenómeno de los llamados autismos, trastornos generalizados del desarrollo (TGD) o trastornos del espectro autista (TEA), según el manual diagnóstico que se referencie. Leemos impactantes estadísticas circundantes que dan cuenta de la presencia de este fenómeno en 1 de cada 68 niños, según estadísticas de los centros de control de enfermedades de Estados Unidos, lo cual muestra un incremento de un 30% de casos en los últimos tres años. Múltiples artículos circulan en importantes revistas tratando de establecer relaciones entre la sintomatología característica de estos trastornos y sus relaciones metabólicas, neurológicas, biológicas y genéticas, y cada vez más esta problemática está siendo absorbida por las explicaciones que las neurociencias y la biología intentan construir.
Recibimos a diario derivaciones con indicaciones puntuales que transforman a las profesiones en corrientes de pensamiento o líneas teóricas secundarias a la medicina y que intervienen sobre un síntoma específico, así la derivación al fonoaudiólogo/a ahora lleva adjunta la aclaración “neurolingüista”, la de la terapia ocupacional es acompañada por la expresión “integración sensorial” y la intervención psicológica es reemplazada por la sigla TCC, lo cual muestra otra problemática subyacente al discurso médico que tiene que ver con las relaciones de poder: es el médico quien define y ordena cuál es la línea de intervención que debe seguir, por supuesto respondiendo a esta mirada biologicista en la cual queda atrapada la infancia y pisoteado el saber de otras profesiones.
Así, nos encontramos en el ejercicio clínico derivaciones con las siguientes características: “paciente con diagnóstico TGD-NE o TEA, se deriva a 2 sesiones de TCC, 2 de neurolenguaje y 1 de integración sensorial, se adjuntan resultados de ADOS, ADI-R, CI,”. Suma de siglas que dan cuenta de un perfil sintomático sobre el cual intervenir, sin nombres, sin sujetos, siglas y clasificaciones, sin intercambios de saberes y con la indicación clara del médico sobre lo que debe hacerse.
Retomamos acá las condiciones de la medicina Flexneriana que trae Alfredo Jerusalinsky (2011) en su libro “psicoanálisis del autismo” y que se refieren a las condiciones para que se considere una enfermedad, y que tienen que ver con: la presencia de un conjunto de síntomas, una causa demostrada y un método eficaz para su cura (p. 45), por supuesto ni los autismos ni muchas formas de alteraciones en el lenguaje cumplen estos criterios, pero la medicina lucha por sostenerlos en su saber atribuyéndoles sintomas observables, causas neurológicas o genéticas y tratamientos efectivos con siglas y programas de entrenamiento, sumado a esto una expresión que cobra fuerza en la clínica actual, la expresión “basados en la evidencia”, que generó una fuerte disputa en Francia en 2012 por sacar al psicoanálisis del ámbito de intervención en autismos, por no estar fundamentado en la evidencia ni tener sustento científico. Esto generó un impacto mediático y jurídico, pero sobre todo evidenció la realidad de los malestares de las infancias en la época atravesados por siglas, cifras, estadísticas y programas.
CONCLUSIONES
Las prácticas de las disciplinas que realizan una terapéutica en las problemáticas de las infancias, y en este caso puntual la fonoaudiología, han estado determinadas por el discurso médico, el saber positivista de la medicina y la concepción de ser productivo derivada del paradigma biologicista y el modelo anatomo-patológicoque pretende buscar causas neurobiológicas, desconociendo el entramado sociocultural y los vínculos subjetivos en lo que a la apropiación del lenguaje y la construcción de la subjetividad se dan.
La influencia de miradas y políticas neoliberales en salud complejizan y sostienen este paradigma en el cual se rotula, clasifica y determina un juego de oposiciones sano/enfermo, productivo/no productivo en donde cobran cada vez más valor las capacitaciones, certificaciones, pruebas de evaluación e indicaciones farmacológicas que sostienen estos etiquetamientos tempranos a altos costos para el desarrollo de las infancias y prácticas orientadas al reconocimiento de particularidades.
Este paradigma sostiene además la asimetría de saberes y las relaciones de poder de la medicina sobre otras disciplinas a las que sigue considerando secundarias.
El momento histórico en el que la fonoaudiología se incluye en la Facultad de Trabajo Social favorece la construcción de un nuevo paradigma abarcativo, social y crítico frente a los procesos comunicativos y reconocimiento de las infancias y el rol de fonoaudiólogos y fonoaudiólogas en la práctica cotidiana.
BIBLIOGRAFÍA
- Foucault, M. (2002). La arqueología del saber. Buenos Aires: siglo XXI editores
- Foucault, M. (2008). La vida de los hombres infames. La Plata: Editorial Altamira
- Jerusalinski, A.(2011). Psicoanálisis del autismo.Buenos Aires:Nueva visión.
- Untoiglich, G. (2015). Autismos y otras problemáticas graves en la infancia. Buenos Aires: Noveduc.
- Vasen, J. (2015). Autismos: ¿espectro o diversidad?. Buenos Aires: Noveduc.