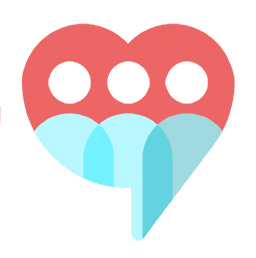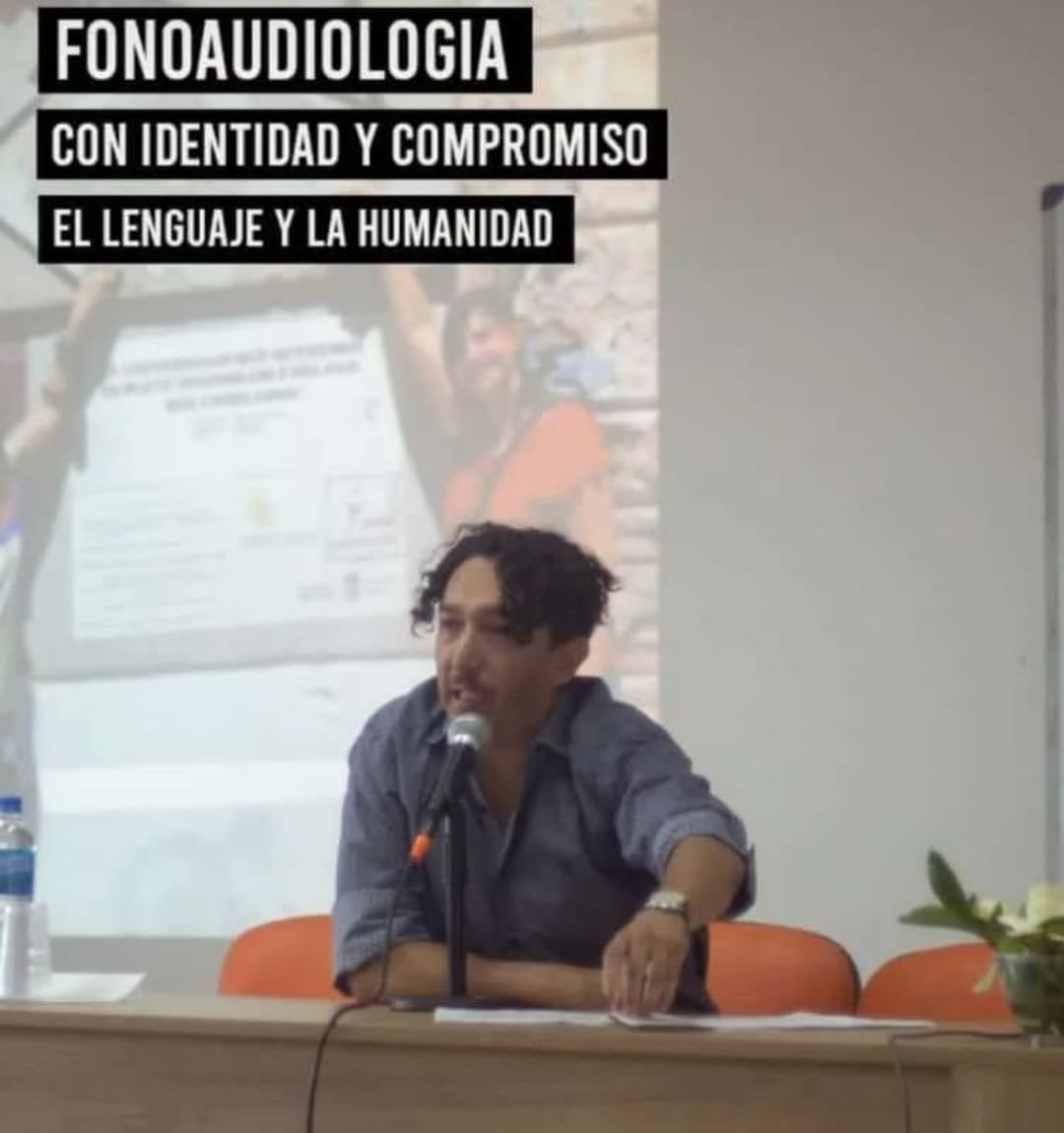Prof: Javier Cabrera Grosso
Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Trabajo Social
22 de noviembre de 2022
He decidido llamar a esta charla “el lenguaje y la humanidad” por dos razones, la primera haciendo un juego de palabras entre algunas charlas y textos de Humberto Maturana en donde propone pensar el amor, el lenguaje y el origen de lo humano y el titulo de un libro maravilloso de un discípulo de Saussure y a quien debemos gran parte de la recopilación de las lecciones en el curso de lingüística general, “el lenguaje y la vida” de Charles Bally y la segunda razón apunta a generar una reflexión sobre el papel del lenguaje en lo humano y la necesidad de ampliar los horizontes de una disciplina que tiene por objeto la comunicación y el lenguaje, nuestra disciplina, la fonoaudiología.
En primer lugar daremos una rápida mirada al contexto en el que surge la fonoaudiología, considerando que los campos de conocimiento, las corrientes de pensamiento, las profesiones y las disciplinas nacen en momentos históricos particulares y el contexto de la fonoaudiología se vincula en sus orígenes al saber y al discurso médico con una fuerte influencia extranjera, tanto desde los modelos y las formas de enseñanza/aprendizaje de la medicina, como por la importancia que cobran los saberes traídos por los médicos formados en el extranjero, que en el caso de Argentina se da desde finales del siglo XIX en donde se van desarrollando dos líneas de trabajo, la foniatría y la audiología, atravesadas por una creciente colaboración entre la salud y la educación, entre médicos formados en Europa y Estados Unidos y profesores de sordos, en un contexto histórico cambiante y influenciado por ideologías, luchas políticas, fenómenos sociales, políticos y económicos característicos de una región en un momento determinado con fuerte influencia del mundo moderno, entre los que se encuentra en algunas regiones
latinoamericanas, la necesidad de dar respuesta al ingreso a las mujeres a la educación superior. Esto podemos ubicarlo en lo que Foucault llama “enunciados” que generan rupturas y discontinuidades que dan origen a discursividades, en este caso a profesiones que se denominaron “paramédicas” con el carácter de técnicas y que dependen de la tradición e instrucción médica.
Es importante ubicar algunos hechos importantes transcurridos en ese momento histórico, la primera y segunda guerra mundial, cuya resolución generó un cambio político, geográfico, poblacional, económico, y sobre todo, una re-conceptualización del ser humano en medio de una división del mundo promovida por Estados Unidos y la Unión Soviética, también la articulación entre alteraciones de la audición, el habla y el lenguaje secundarias a lesiones propias de los procesos bélicos y ubicadas en el plano del cuerpo y sus posteriores procesos de cuidado y recuperación.
En el campo médico las nociones de salud y enfermedad también sufren transformaciones significativas, y aunque los avances en la medicina y el cuidado permitieron un aumento de la expectativa de vida de más de 30 años en un siglo, pasando de un promedio de vida de 40 años en la primera mitad del siglo XIX a 70 años a mediados del siglo XX, debemos considerar algunas cuestiones, fundamentalmente desde la perspectiva de Foucault, para quien la medicina es una práctica política que revela relaciones sociales y económicas, y esto hay que considerarlo en la emergencia de campos de conocimiento y profesiones como la fonoaudiología, que tiene por objeto la comunicación humana y sus desordenes y que emergen en el terreno de esta medicina de mediados del siglo XX.
Por otro lado la influencia de las condiciones de la medicina Flexneriana, definidas en 1910 por Abraham Flexner en Estados Unidos que se refieren a las condiciones para que se considere una enfermedad, y que tienen que ver con: la presencia de un conjunto de síntomas, una causa demostrada y un método eficaz para su cura y que definen la manera cómo se debería estudiar la medicina bajo estos principios, entonces, las alteraciones de la comunicación
que surgen en el marco de la medicina también responden de alguna manera a la medicina Flexneriana.
El recorrido académico-hospitalario contribuye a que se unan foniatría y audiología y den origen a la fonoaudiología, nominada a mediados del siglo XX en artículos y cursos en el ámbito hospitalario, generando un nuevo campo disciplinar, aunque ligado a un saber técnico y a concepciones médico recuperativas que tiene a la comunicación por objeto.
Entonces, hablar de la comunicación humana como objeto es hacer de este objeto algo que se puede hacer nominable y descriptible y en cuyas relaciones con el sujeto puede ser este pensado, objeto y sujeto que hasta ahora han estado pensados del lado del saber médico, partiendo de los enunciados que permitieron la emergencia de la profesión de la fonoaudiología en este campo en el cual, tal y como lo describe Foucault las relaciones de poder de la medicina determinan que las condiciones de existencia cambien y dan como resultado el método anátomo-clínico en una sociedad disciplinar construida a través de las costumbres de la modernidad que generan el paradigma biologicista en el cual el ser humano es visto en oposiciones de productividad vs no productividad, salud vs enfermedad, y la fonoaudiología no escapó entonces a estas apreciaciones, constituyendo la comunicación y su articulación con el lenguaje, como un fenómeno de base neurobiológica que se evalúa a partir de presencia o ausencia de signos o síntomas en los diferentes momentos del desarrollo con un tratamiento y una “cura” posible.
Las prácticas de la fonoaudiología, han estado determinadas por el discurso médico, el saber positivista de la medicina y la concepción de ser productivo derivada del paradigma biologicista y el modelo anátomo-patológico que pretende buscar causas neurobiológicas, desconociendo el entramado sociocultural y los vínculos subjetivos en lo que a la apropiación del lenguaje y la construcción de la subjetividad se dan.
Este paradigma sostiene además la asimetría de saberes y las relaciones de poder de la medicina sobre otras disciplinas a las que sigue considerando secundarias.
Desde esta perspectiva los modelos lineales de la comunicación y la idea del lenguaje como un instrumento de la comunicación, la aparición de conceptos como el de competencia, trastorno, alteración, conducta comunicativa, favorecen una construcción que es adaptable a la concepción biologicista adoptada hasta entonces. Así la ASHA (American Speech-Language Hearing Association) define un trastorno de comunicación como algo que:
“consiste en un deterioro de la habilidad para percibir, enviar procesos y
comprender conceptos de sistemas de símbolos verbales, no verbales y gráficos. Los trastornos de la comunicación se pueden manifestar a nivel auditivo o de lenguaje y/o habla. Puede oscilar en gravedad desde ligero a profundo y ser de desarrollo o adquirido. Los trastornos de la comunicación no siempre se presentan aislados y en un mismo individuo se puede manifestar una combinación de distintos trastornos. Puede ser primario o secundario a otras incapacidades”.
Consideremos además que en las décadas de los 50 y 60 hay un creciente desarrollo de teorías conductistas y cobran fundamental importancia también en explicaciones de la comunicación y el lenguaje.
El tradicional modelo de Jakobson, construido a partir de los modelos de Shannon y Bühler desde la teoría matemática de la comunicación de finales de los años 40 que se relaciona con la teoría de la información y tiene que ver con las leyes que rigen la transmisión y el procesamiento de la información (pensado en el contexto de la guerra), para presentar un modelo como un sistema general que parte de una fuente de información que emite un mensaje, a través de un transmisor, se emite una señal que viaja por un canal, donde puede ser interferida por algúnruido. La señal sale del canal, llega a un receptor que decodifica la información convirtiéndola posteriormente en mensaje que pasa a un destinatario. Con el modelo de la teoría de la información se trata de llegar a determinar la forma más económica, rápida y segura de codificar un mensaje sin que la presencia de algún ruido complique su transmisión. Para esto, el destinatario debe comprender la señal correctamente.
Desde esta perspectiva el lenguaje es una conducta aprendida y reducida a los componentes puramente gramaticales, susceptibles de ser analizados, medidos, corregidos y enseñados, hablo de la fonética, la fonología, la sintaxis, la semántica y la pragmática y el habla se centra en los elementos anatómicos y funcionales comprimidos en los subprocesos (respiración, fonación, fluidez, prosodia, resonancia y articulación) que deben trabajar armónicamente para lograr una producción adecuada.
Aprovecho para presentar algunos aportes de Kerbrat-Oreccioni, lingüista francesa nacida en 1943 quien revisa el modelo de Jakobson y agrega algunos elementos interesantes, uno de ellos, la lengua como elemento de poder, por lo cual el mensaje se desdobla, no es verdad, como afirma Jakobson, que el mensaje pase de mano a mano sin alteraciones. Entonces no solamente hablamos de un código como un instrumento de la comunicación, se le debe considerar como un juego, como dando las reglas de un juego que se confunde con la existencia cotidiana y la actividad del habla implica la comunicación y la comunicación implica que algo pase entre dos individuos.
Kerbrat agrega al modelo de Jakobson las competencias no lingüísticas que tienen que ver con determinaciones psicológicas y psicoanalíticas y las competencias culturales e ideológicas.
Pero es muy llamativo como paralelamente a todo este desarrollo en el contexto médico y biologicista en el que emerge la fonoaudiología y que toma la comunicación por objeto, se vienen dando un cambio en la mirada frente al lenguaje que da origen, entre otras cosas, a la ontología como disciplina que hace referencia a una interpretación de lo que significa ser humano, reconociendo el papel central del lenguaje en la formación de nuestras vidas y de los fenómenos referidos al mundo social.
A partir de la segunda mitad del siglo XX se genera un cambio sustancia en la filosofía, una revolución teórica, fundamentalmente a partir de las propuestas de Wittgenstein, filósofo, lingüista y matemático austriaco y posteriormente nacionalizado británico y que desarrolló su obra durante la primera mitad del siglo XX, y es desde allí donde se empieza a pensar que la filosofía no puede lograrse sin un análisis del lenguaje, ubicándolo en el centro de sus
preocupaciones e incidiendo en disciplinas como la psicología, la antropología, la sociología y la economía entre otras. Pero este momento, denominado el “giro lingüístico” ubica al lenguaje como representación del mundo, fortaleciendo la filosofía del lenguaje y re-plantea el papel de los seres humanos en su relación con el lenguaje, en donde el ser humano está inserto en un mundo social, constituyéndose como tal en su interacción e intercambio con otras personas a través del lenguaje.
Esto tampoco es nuevo, los griegos hacían referencia a la ontología en tanto comprensión del ser humano, sin embargo estaba vinculada a un concepto metafísico, y solo a partir de Heidegger y posteriormente Wittgenstein cambia hacia un modo particular de ser, una re-significación del ser humano, así, toda acción y todo decir propone un juicio y allí hay una interpretación de lo que significa ser humano.
Sin embargo, y tomando nuevamente las palabras de Foucault, el ser humano es una invención de la modernidad, planteamiento propuesto en el libro “las palabras y las cosas” en donde explora el lenguaje, la vida y el trabajo, en tres momentos; el renacimiento, el periodo clásico y la modernidad, y empieza acercando un texto de Borges en donde cita:
“cierta enciclopedia china” donde está escrito que “los animales se dividen en a] pertenecientes al
Emperador, b] embalsamados, c] amaestrados, d] lechones, e] sirenas, f] fabul osos, g] perros sueltos, h] incluidos en esta clasificación, i] que se agitan como locos, j] innumerables, k] dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, l] etcétera, m] que acaban de romper el jarrón, n] que de lejos parecen moscas” .
Esto para mostrar diferentes formas de entender al mundo y los sistemas de pensamiento y el discurso es el andamiaje conceptual que vincula las palabras y las cosas, pero que las relaciones entre el lenguaje y la vida cambian en diferentes momentos de la historia, así, en el renacimiento la estructura por excelencia (episteme) es la semejanza, no hay distinción entre el mundo y las palabras que lo representan, estas forman un solo tejido, mientras que en la época clásica la episteme es la representación, en donde las palabras ya no se
asemejan a las cosas, más bien las representan, se vuelven un medio para organizar, discriminar y jerarquizar, las cosas son visibles y clasificables y esto se hace visible en la gramática, la historia natural y el trabajo y Foucault ubica acá el comienzo de la ciencia, y el ser humano es entendido como ser físico, pero no como ser epistémico.
Foucault ubica en la época moderna la temporalidad, entonces, lo que en la época clásica se llamaba historia natural y permitía el estudio de la vida a partir de la clasificación como facilitador del conocimiento, pasa a llamarse “biología” que propone el paso de la estructura mecánica a la orgánica, y la gramática pasa a estudiar el lenguaje, ya no como una secuencia de signos que representaban el orden de las cosas, sino el orden de la inflexión, y el ser humano emerge como objeto de estudio en las ciencias humanas y se convierte en sujeto.
Pero volvamos al giro lingüístico y la ontología a partir de tres postulados básicos:
El primero es que interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos junto con los dominios del cuerpo y la emocionalidad, articulados en la idea de que toda forma de comprensión y entendimiento pertenece al campo del lenguaje, el ser humano es un ser lingüístico, vive en el lenguaje, y es allí donde radica la experiencia de la existencia, en el decir de Heidegger “el lenguaje es la morada de su ser”.
El segundo es que interpretamos el lenguaje como generativo, esta generatividad difiere de la noción Chomskyana referida a la posibilidad de establecer infinitas oraciones a partir de un número finito de reglas y elementos, más bien cuestiona la pasiva concepción tradicional del lenguaje en la cual se considera a este como un instrumento para describir el mundo o expresar el mundo interior y propone que el lenguaje hace que sucedan las cosas, crea realidades, así, no siempre la realidad precede al lenguaje, este también precede a la realidad y una vez que una realidad externa existe para nosotros, deja de ser interna y pasa a formar parte de lo que existe para cada uno de nosotros en el lenguaje permitiéndonos intervenir en el curso de los acontecimientos, es decir, el lenguaje es acción que permite crear realidades,
futuro e identidades, y este es el elemento que nos permite asegurar que el lenguaje es generativo.
La tercera es que interpretamos que los seres humanos se crean en el lenguaje y a través de él.
Si bien estamos sujetos a cuestiones biológicas, naturales, históricas y sociales, participamos activamente en las formas de ser, constituyéndose la vida en el espacio en que los individuos se inventan a sí mismos, alejándose de la visión tradicional de la predeterminación del ser.
Si con lo anterior entendemos que los seres humanos no tienen un ser fijo, inmutable y predeterminado, que el ser se genera en la acción, se afirma que tras cada acción hay un sujeto, que todo lo dicho siempre es dicho por alguien y que hay otro alguien para interpretarlo, afirmamos que vivimos entonces en mundos interpretativos en donde existe una gran estructura de posibilidades en donde entendemos el lenguaje como elemento central que nace de la interacción social, entonces sería un fenómeno social y no biológico, que requiere de un consenso, por lo tanto es con otros, consenso en el cual los objetos son relaciones lingüísticas que establecemos con nuestros mundos, son constructos, y como tal traen algo de nuestra marca.
Esto nos permite ubicar elementos necesarios a incorporar en nuestra concepción de comunicación, de lenguaje, de ser humano y de desarrollo.
Vamos a hacer un rápido recorrido y de manera muy general por algunas construcciones desde diferentes disciplinas que poco hemos considerado al interior de la fonoaudiología y que son, o al menos deberían ser centrales a la cuestión de la comunicación y el lenguaje en relación a los seres humanos.
Empezaremos por un texto de Levi-Strauss basado en un manuscrito inédito de Saussure sobre lengua, historia y religión, conservado en la biblioteca de la universidad de Ginebra redactado en 1894 y enviado por Roman Jakobson a Levi-strauss, en donde se puede identificar la postura de Saussure frente a una aproximación a explicación lingüística del origen de las divinidades y algunas particularidades de sistemas de nominación de algunas tribus en donde hay mecanismo lingüísticos para crear nuevos nombres ante demandas culturales,
como la muerte de un individuo y la prohibición de sus nombres que pasan a tener un carácter sagrado, o el cambio de nombre de hijos de una mujer que se vuelve a casar, en el caso de los Tiwi de Australia o la forma de nombrar a sus miembros en alguna tribu norteamericana, los Twana, para quienes no se pronuncia el nombre de alguien vivo sino en circunstancias excepcionales, esto para ejemplificar la pérdida de sentido de algunas palabras, o el ejemplo de los witoto amazónicos para quienes las palabras existieron primero sin significado y solo después llegaron a aplicarse a plantas, animales y seres humanos.
Hay tribus en donde nombran a sus perros pero no a sus caballos, otras nombran por sus características a los caballos y los perros llevan nombres humanos, otras en donde los nombres de humanos son asignados a los caballos, hace referencia a la práctica de la esclavitud y cómo son renombrados los esclavos, pero no con nombres adultos, llevaban apodos, todos estos sistemas nominales reflejan las maneras de recortar el universo social y moral.
Saussure propone que la historia, la lengua y la religión, están estrechamente entremezcladas e influyen la una frente a la otra.
Charles Bally mostraba como en ciertas lenguas las mujeres quedan relegadas para el género gramatical a la categoría de cosas inanimadas, a lo que llamaba una verdadera monstruosidad, y nombraba otra lengua en la que un verbo transitivo como matar o amar, tiene su régimen directivo en genitivo si se trata de seres animados y en acusativo si se trata de inertes. Se mata a un hombre o a un caballo, se destruye un muro. Lo curioso es que la mujer no tiene derecho más que al acusativo, clasificándola entre las cosas inertes, para tener derecho al genitivo hace falta que sean varias. En qué lengua primitiva puede suceder eso, nada más y nada menos que en la lengua rusa.
En otro texto llamado “lenguaje y sociedad” que se encuentra en el capítulo 2 de Antropología estructural, Levi-Strauss afirma que el lenguaje es un fenómeno social y sugiere considerar algunas relaciones entre el lenguaje y las reglas del matrimonio y los sistemas de parentesco en términos de intercambios y oposiciones, puntualmente entre las reglas de la lengua y las relaciones de parentesco, orientadas, entre otras cosas a mantener la cohesión
social, y en otro apartado destinado a la lingüística y la antropología dice que el lenguaje debe ser tratado como un producto de la cultura, pero también como parte de la misma, mientras que la lengua refleja a esta cultura, y retoma una definición de Tylor para quien la cultura es un conjunto complejo integrado por instituciones, creencias, costumbres y la lengua.
Desde esta perspectiva lenguaje y cultura poseen entonces una arquitectura similar, las dos se edifican a partir de oposiciones y relaciones, de tal manera que el lenguaje puede ser considerado como cimiento de la cultura. Levi- strauss propone que la lengua y la cultura son dos modalidades de una actividad más fundamental, el espíritu humano.
Saussure, fundamental en las construcciones sobre lenguaje, lengua y habla y la lingüística en general en el siglo XX y a quien superficialmente abordamos en nuestro recorrido profesional. Se interesó por estudios clásicos, estudios de ciencias, lingüística, siendo miembro de la sociedad lingüística de parís. Estudia sanscrito, iranio, lenguas eslavas y lituanas, y dedicado a lecciones de lingüística general durante la primera década del siglo XX y aparentemente influenciado por ideas sociológicas de Durkheim.
Su muerte temprana hace que su obra sea póstuma escrita por sus alumnos a partir de apuntes y notas de clases, uno de ellos, Charles Bally.
Para Saussure el lenguaje es una facultad común a todos los seres humanos e implica un sistema establecido y una evolución, es a la vez actual y un producto del pasado y la lengua es un producto social de esta facultad, adquirida y por los individuos, que por sí mismos no pueden crearla ni modificarla, la lengua es el producto social del lenguaje, es un conjunto de convenciones adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio del lenguaje entre los individuos, tomando el lenguaje como multiforme en diferentes dominios (físico, fisiológico, psíquico, individual y social) y de orden de la facultad, la lengua queda subordinada al lenguaje.
Es la lengua la que hace la unidad del lenguaje, esa parte social del lenguaje constituye para Saussure un tesoro, un depósito, una suma, promedio y huella.
Así como el lenguaje tiene un lado social manifestado en la lengua que está en la masa, también tiene un lado individual que es el habla y no pueden ser el uno sin el otro.
Los individuos están ligados por el lenguaje que es heterogéneo y la lengua es homogénea, es una institución social, un sistema de signos que expresan ideas.
El habla es entonces un acto individual de voluntad e inteligencia y es secundario a la lengua y permite exteriorizar el código, nada entra en la lengua sin haber pasado por el habla.
La sociología también presenta desarrollo muy interesantes en lo que a nuestra profesión interesa, solo para nombrar un autor, Niklas Luhmann, quien formula la teoría de los sistemas sociales y gran parte de sus postulados incorporan una noción de comunicación que va más allá de la acción humana y la acción comunicativa en el sentido de Habermas o del simple intercambio de información.
Define la comunicación como el proceso básico que produce los elementos de la sociedad, por lo tanto es una operación genuinamente social porque presupone el contacto de un gran número de sistemas psíquicos. Además la comunicación hace probable lo improbable y en el curso de la evolución debió superar varias improbabilidades, en primer lugar la relación de dos seres autónomos que debían poseer conciencia y capacidad para procesar los estímulos, contactándose individuos separados en tiempo y espacio y generándose la posibilidad de entendimiento a pesar de las diferencias.
Habiendo nombrado a Jürgen Habermas no podemos dejar de tocar algunos elementos interesantes. Habermas pensador de la escuela de Frankfurt y la teoría crítica de la sociedad, teoría que pretendía analizar fenómenos sociales y políticos en los años 30 y las relaciones entre ciencias sociales y las ideologías, sugiriendo que siempre hay intereses, poniendo de manifiesto lo que no se dice, pues se suele pensar que la ciencia define las cosas tal y como son, pero los científicos también están atravesados por ideologías que intervienen en las teorías, entonces Habermas y la escuela de Frankfurt se
preguntan por, entre otras cosas, por ¿Cómo funciona la sociedad? y Habermas agrega, ¿Cómo los enunciados pueden ser socialmente significativos? y desarrolla la teoría de la acción comunicativa, publicada en 1981 y en consonancia con el giro lingüístico, y retomando aportes del pragmatismo norteamericano, sugiere esta teoría como principio de una teoría de la sociedad, oponiéndose un poco a la visión de sistema de Luhman por considerarla una posición antihumanista.
Para Habermas el lenguaje hablado y la pragmática permiten entender que la sociedad es también una realidad moral en donde lenguaje y sociedad son co- constitutivos, y plantea una teoría del ser humano alternativa a la del egoísmo, que tiene como base y como alternativa la razón comunicativa.
El pensamiento económico sugiere que los seres humanos son seres racionales, económicos, egoístas como naturaleza humana, de allí se construyen las nociones de competencia y los bienes privados como lógica del mercado, en donde se da prioridad a intereses individuales buscando los medios más eficaces, a esto se llama “racionalidad instrumental”, en donde cualquier fin es válido, y desde esta perspectiva la naturaleza también estaría al servicio de los seres humanos, pero dice Habermas que la comunicación es un hecho fundamental y allí está inserta la racionalidad comunicativa como alternativa.
En términos generales afirma que si los seres humanos fueran egoístas no habría comunicación.
Desde la lingüística tenemos aportes muy valiosos, hoy solo quiero retomar algunas ideas de Benveniste, quien cuestiona el lenguaje como simple instrumento de la comunicación, pues si así fuese se admitiría una descripción conductista que implicaría oponer al ser humano y a la naturaleza, el lenguaje está en la naturaleza, no lo ha fabricado, es un ser hablante el que se encuentra en el mundo, y el lenguaje enseña la definición misma de ser humano.
La palabra y sus intercambios pueden tomar la dimensión instrumental, pero para que la palabra garantice la comunicación, es preciso que la habilite el
lenguaje. Es en y por el lenguaje como el ser humano se constituye en sujeto, y la noción de subjetividad que toma Benveniste es la capacidad del locutor de plantearse como sujeto, definido como la unidad psíquica que trasciende la totalidad de las experiencia vividas y que asegura la permanencia de la conciencia, la conciencia de sí, que solo es posible si se experimenta por contraste en la condición de diálogo en donde yo soy en tanto me dirijo a un tú, y esto es constitutivo.
El lenguaje es posible porque cada locutor se pone como sujeto y remite a sí mismo como yo en su discurso, y yo plantea otra persona, exterior, un eco al que le digo tú y que me dice tú, el lenguaje entonces está marcado por la expresión de la subjetividad.
Entonces el lenguaje es la posibilidad de la subjetividad a través de la apropiación de formas y la instalación de la subjetividad en el lenguaje crea la categoría de persona.
A principios del siglo XX y con los aportes de Freud y Saussure y la lingüística y la misma antropología estructural, surge un movimiento en la psiquiatría interesada por el lenguaje como elemento diagnóstico en la locura, y allí un joven psiquiatra Francés, Jaques Lacan, se interesa por el psicoanálisis y por el lenguaje y retoma de Saussure la definición de lengua como producto social del lenguaje, exterior al individuo y facilitador del lazo social, con lo cual arma su concepción de discurso, recordemos que con Saussure la concepción del lenguaje implica un lado social en la lengua y un lado individual en el habla, y esto permite pensar la noción de Otro en Lacan.
Como aporte importante a nociones de comunicación tomamos la noción de sujeto hablante de Lacan, que pone en el papel del interlocutor a otro con el que puede haber transferencias e introduce la cuestión de la intersubjetividad diciendo que la naturaleza del ser humano es su relación con el ser humano y lleva las marcas de la constelación de los primeros años de su infancia y se instalan imágenes con las que se identifica
En 1950 en un congreso de psiquiatría Lacan señala que la lengua es la estructura esencial para estudiar el psiquismo del niño y cita un texto de Levi-
Strauss en el que dice que “la sincronía y la diacronía de las lenguas del mundo revelan un conjunto de leyes comunes de la solidaridad, esas leyes atestiguan el desarrollo por capas del sistema lingüístico”.
Así entonces, en una situación de interlocución algo significa algo para alguien, y en ese modo es expresión de la subjetividad, interlocución es intersubjetividad y esto es experiencia interhumana.
La palabra para Lacan tiene por un lado una función mediadora y pacificadora de la relación entre los seres humanos, pero no solo tiene función de mediación, sino que constituye la realidad misma, el ser humano da sentido a su palabra y las cosas encuentran su lugar en el tema del discurso y el inconsciente se concibe como discurso del otro, ya que existe un circuito simbólico exterior al sujeto y ligado a un grupo de soportes, de agentes humanos en el cual el sujeto está incluido, y la estructura de esa comunidad son leyes, fundamentalmente a partir de las estructuras elementales de parentesco, este orden simbólico regula el orden humano, ese garante es llamado por Lacan el Otro.
Antonio Gramsci en la década de los 20 realiza una serie de escritos sobre el lenguaje en donde hace apreciaciones interesantes en torno al tema del lenguaje desde una perspectiva histórico-cultural, no por generación espontánea, más bien pensando los fenómenos lingüísticos insertos en un entramado de relaciones en donde inexorablemente están conectadas a lo social y lo político. El lenguaje se identifica con el hablante, es el ser humano que habla, en el acto en que habla, y la lengua es una situación producto de relaciones y conflictos.
Rousseau en el ensayo sobre el origen de las lenguas (1756 y 1761 publicado póstumamente en 1781) dice que “si solo hubiésemos tenido necesidades físicas, habríamos podido no hablar nunca y entendernos solo con el gesto” afirma que las necesidades dictaron los primeros gestos, pero las pasiones arrancaron las primeras voces… no es el hambre ni la sed, sino el amor, el odio, la piedad, la cólera los que arrancaron esas primeras voces”
Para Bally el lenguaje está simplemente al servicio de la vida, su función es biológica y social, y los pensamientos no son de orden solamente intelectual, son movimientos acompañados de emoción, no vivimos para pensar, pensamos para vivir. Entonces las ideas se impregnan de afectividad y el habla individual traduce la subjetividad del pensamiento, las palabras entonces tienen elementos subjetivos y afectivos.
Para Bally hay ciertas propiedades del lenguaje en donde marca que no está regido por el intelecto, es esencialmente subjetivo y él y trata de imponer su sello, aunque esto no quiere decir que sea egoísta y todo pensamiento es afectivo
Esto nos lleva a pensar en la manera en la cual surgió el lenguaje en la humanidad, o al menos identificar algunos elementos que determinan las relaciones entre el lenguaje y la humanidad.
Humberto Maturana, biólogo y filósofo Chileno fallecido recientemente planteaba en una hermosa charla titulada “El amor y el origen de la humanidad” dictada en Alemania en 1988 y recopilada en el libro “El sentido de lo Humano”, plantea que un aspecto importante en la historia de la humanidad es que los machos han participado en la crianza, y allí, en el compartir, se origina el lenguaje como una manera de vivir en coordinaciones conductuales y consensuales, y surge entrelazado con la emoción, y es allí donde surge lo humano, en lo que Maturana denomina emoción básica para que surja lo humano, “el amor”, que es además la emoción básica para que surja lo social, que funda el fenómeno social.
El lenguaje es, entre otras cosas, una coordinación de acciones, tal y como sucede en muchas especies del reino animal en donde dicha coordinación se puede presentar como comunicación, tal es el caso de las abejas, fenómeno estudiado ampliamente por Karl Von Frisch, profesor de zoología en la universidad de Munich, quien observó el comportamiento de una abeja después de descubrir la fuente de alimento y la capacidad de transmitir información a las demás abejas a partir de un tipo de danza que les permitía a las demás dirigirse al punto exacto, aportando información de distancia y ubicación frente al sol. Gay comunicación, pero no hay lenguaje, solo hay
lenguaje con un tipo particular de coordinación producto de la interacción social en donde encontramos una gran capacidad de signos consensuados y la posibilidad de crear nuevos, además de la capacidad recursiva que permite girar al lenguaje sobre sí mismo, hablar del habla, y propone además esta recursividad como base de la reflexión y de la razón, de allí la concepción de “seres racionales”, justamente debido a que somos seres lingüísticos viviendo en un mundo lingüístico. En términos de Maturana, “el lenguaje se constituye cuando se incorpora al vivir”.
Pero el individuo no solo es construcción lingüística, también es construcción social, y tomamos acá un aporte de Maturana quien dice que los social es fundado por las emociones, fundamentalmente, y como lo decíamos hace unas líneas, el amor en tanto aceptación del otro en la convivencia, y allí, en lo social su identidad está directamente asociada a sus relatos, a los discursos sociales y a las prácticas sociales, que son definidas como formas de hacer las cosas en una comunidad, pero esto tampoco debe constituir un determinismo en la medida en la que también somos creadores de ese sistema en donde las diferencias individuales se marcan y adquieren significado en el lenguaje, y es justamente allí en donde surgen diferencias como el dolor y el sufrimiento, siendo el primero de carácter biológico y el segundo una interpretación de nosotros mismos, sin lenguaje no hay sufrimiento.
Para Maturana sin una historia de interacciones recurrentes y largas mediadas por la aceptación mutua en un espacio de coordinación de acciones, no habría surgido el lenguaje.
El estudio del origen del lenguaje en la especie humana ha requerido de una amplia exploración interdisciplinaria que se basa fundamentalmente en hipótesis y recolección de datos indirectos que permiten algunas reconstrucciones de la emergencia del lenguaje muy posterior a la separación de la línea evolutiva entre homínidos y primates ubicada hace más de 6 millones de años.
La historia evolutiva de la especie humana ha tenido 2 grandes momentos, el surgimiento del género homo y la aparición de sapiens y Neandethales en Europa y África.
Hagamos este rápido recorrido. Hace 4.500 millones de años se formó la tierra, casi un millón de años después aparecen los primeros organismos que empiezan el curso evolutivo hasta dar origen a la especie que se separa de los primates, el australupethecus hace unos 6 millones de años, desde el cual aparece, hace 2.5 millones de años el género homo en áfrica con la capacidad de manipular y crear utensilios, algunos hallazgos de la paleoneurología sugieren indicios de una reestructuración cerebral en el género homo (homohabilis, homo rudolfensis y homoergaster), extendiéndose posteriormente a Eurasia favoreciendo la aparición de otras tantas especies humanas, entre las cuales está el homoerectus, especie en la cual se desarrolla un protolenguaje hace 2 millones de años según Derek Bickerton.
Hace 2 millones de años los homínidos, en amplia desventaja física debían destinar más tiempo a la supervivencia, a la búsqueda de alimento, surgiendo alguna necesidad de comunicar a partir de este protolenguaje que está asociado a algo sin estructura formal, solamente asociado a algunos sonidos, palabras y gestos.
Según Bickerton un protolenguaje es un modo de expresión que carece de las estructuras formales características de las lenguas humanas y consistía en la utilización de símbolos sin estructura, para después constituir, miles de años después, la sintaxis en el momento en el que el cerebro dispuso de un número de neuronas libres.
La hipótesis de Bickerton es que la especie habló primero un protolenguaje y después el lenguaje, primero por una necesidad comunicativa en grupos de personas que no tienen un código común se produce un código común y un paso a una estructura compleja cuando se usa regularmente en una sociedad con los niños pequeños.
Volvamos al recorrido evolutivo que siguió su curso y el crecimiento significativo del cerebro implicaba mayor consumo de energía, lo cual hacía que gran parte del tiempo se destinara a la búsqueda de alimento, y por otro lado se desviaba parte de la energía de los músculos de las extremidades hacia el cerebro, haciéndolos más débiles y lentos, pero favoreciendo la aparición de habilidades. Se pone en pié para favorecer la recolección de
alimentos y facilitar la vigilancia en la sabana, lo cual determina una modificación en la cadera, que sumado al crecimiento rápido del cráneo del feto termina en un nacimiento prematuro de la especie generando una alta dependencia del recién nacido al cuidador y al entorno, y este es un punto de quiebre fundamental.
Se tiende a pensar que una especie homo antecede a otra, pero en realidad los hallazgos sugieren la coexistencia entre varias de estas especies, o al menos compartían una línea histórica en el tiempo. Aparece el dominio del fuego hace 300.000 años que facilita la cocción de los alimentos, lo cual implicó un acortamiento del intestino y la energía que se requería para la digestión ahora se destina a las neuronas y sus crecientes conexiones. El homo sapiens hace su entrada triunfal en la historia hace 200.000 años, coexistiendo en algún periodo con el Neandertal y compartiendo capacidades similares, pero la diferencia radica en las capacidades lingüísticas, convirtiéndose en la especie dominante y más poderosa, que controlaba su entorno, evolucionando hasta formar estructuras complejas llamadas culturas hace unos 70.000 años en lo que se denominó “revolución cognitiva” y miles de años después, hace 12.000 años la revolución agrícola que introdujo cambios significativos en la estructura cultural y de estilo de vida del sapiens.
La especie humana adulta, a diferencia de todos los mamíferos, presenta una característica en su laringe, un descenso que hace imposible respirar y beber al mismo tiempo, descenso que se da durante el segundo año de vida, pero este costo evolutivo, que puede ser una clara desventaja debe tener una sólida razón de ser, y eso tiene que ver con la posibilidad de producir una amplia variedad de sonidos y que empieza a diferenciar a sapiens de Neanderthales, estos últimos desfavorecidos por su poca capacidad lingüística, su rudimentario protolenguaje que limitaba la capacidad y complejidad social ya que la capacidad para transmitir información del medio era restringida.
El protolenguaje en un nivel primario del lenguaje a través del cual se podía señalar y unir un par de palabras, pero el paso al lenguaje formal, a la sintaxis hace unos 150.000 años y tiene que ver con lo que Bickerton llamó “altruismo recíproco” en los momentos de cohesión grupal que requería de la construcción
de categorías y roles, definió el lugar de agente, tema y objetivo, y la aparición de la recursividad fue fundamental.
Este altruismo recíproco consiste en hacer algo en beneficio de otro a expensas de uno mismo, obteniendo una ventaja adaptativa y para el grupo, esa posibilidad de hacer algo por otro para mantener la cohesión social, parte importante de defenderse era la necesidad de mantener la cohesión del grupo. Pero surge allí la posibilidad de manipular el comportamiento de otros, lo cual genera principios de representación y cálculos mentales frente a la intención de otros en una acción, a esto los lingüistas lo llaman “estructura argumental”, así se establecen lugares del intercambio y el desarrollo de la sintaxis, y todo esto es el fundamento del paso del protolenguaje al lenguaje.
Bickerton sugiere que se dieron dos momentos del paso del protolenguaje al lenguaje, una entrada de elementos para generar la estructura argumental y otra mediante la cual se añaden otros mecanismos que generan palabras nuevas.
Con todo lo anterior vemos que aparecen la socialización, la cooperación y se desarrollan lazos sociales fuertes y el lenguaje se orienta, ya no solo a advertir el peligro, informar la fuente de alimentos, sino al fortalecimiento social y el cuidado, pero también a la posibilidad de modificar y manipular, atribuir intenciones, dando origen a lo que Harari denomina “la ficción y el chismorreo”. Se habla de cosas que nunca han visto, oído, ni tocado, aparecen leyendas, mitos, dioses, explicaciones del mundo, lo que ayuda a formar y mantener unidos a grupos más grandes de sapiens. Se crean realidades y mentiras, y el pequeño humano crece en medio de todo este mundo mágico, mítico, chismoso, embadurnado de palabras, de signos, de significantes, así que el lenguaje empieza a tener un papel fundamental en el ingreso a la cultura y en los vínculos tempranos.
No basta con saber dónde está el peligro, o la fuente de alimento, Harari sugiere que el lenguaje evolucionó a partir del chismorreo en espacios de cooperación social en donde se hablaba de cuestiones referidas a lo que sucede entre los vínculos internos, pero además facilitan la cooperación necesaria para mantenerse como especie dentro de grupos cada vez más
grandes que hacían difícil el mantener la cohesión y el orden a través de la ficción y la construcción de mitos comunes, narraciones, realidades imaginadas, que lograban que un gran número de desconocidos cooperen de manera efectiva, un paso importante de decir lo que está ocurriendo a decir lo que se está pensando.
Entonces el lenguaje es un elemento central que nace de la interacción social, entonces sería un fenómeno social y no biológico, que requiere de un consenso, por lo tanto es con otros, consenso en el cual los objetos son relaciones lingüísticas que establecemos con nuestros mundos, son constructos, y como tal traen algo de nuestra marca.
Siguiendo con Maturana en ese hermoso texto “¿cuándo se es humano?”, retomamos una diferencia que hace entre los aspectos biológico y cultural en la dimensión de lo humano, somos biológicamente homo sapiens sapiens, pero lo que él llama “lo humano” surge con la pertenencia al lenguaje, con el vivir en el lenguaje, en esas redes de conversaciones que es como Maturana define la cultura; culturización y humanización hacen parte del mismo proceso, casi sinónimos, y en el proceso ontogenético esto se da, no solo con el embarazo, sino cuando este empieza a ser un estado deseado por la madre que imprime su sentir, es un fenómeno psíquico que hace que lo humano surja en la culturización del homo sapiens sapiens.
A manera de conclusión podemos ubicar algunas ideas centrales que son punto de partida para algunas reflexiones.
Cómo es que con tanto desarrollo teórico en torno a la comunicación y el lenguaje la fonoaudiología se ha impregnado tan poco de esto, y sobre todo, ha generado tan poco conocimiento propio al respecto.
Se hace necesario pensar, investigar, hacer emerger las razones por las cuales ha habido voluntad de mantener en el campo del saber médico a la fonoaudiología.
Tenemos suficientes elementos para afirmar que el lenguaje es, ante todo un fenómeno social, y este debe ser un principio fundamental.
Se hace necesario superar, o al menos complementar la idea clásica de comunicación, de lenguaje como simple instrumento remitido solamente a los elementos gramaticales, la lengua y el habla resumida a los aspectos anatómico-funcionales, debe haber un cambio en la mirada que permita construcciones e intervenciones que apunten a reconocer la comunicación y el lenguaje en su complejidad social, subjetiva, cultural. Esto además implica pensar los términos que usamos al referirnos a adquisición, apropiación, construcción, desarrollo, alteración, desorden.
El lenguaje no se puede resumir solo a la gramaticalidad, esta es una función, una parte, una dimensión instrumental, pero el lenguaje incluye la cultura, las normas, la religión, el parentesco, la historia.
Tenemos que pensar ¿Cuál es la noción de ser humano que toma la fonoaudiología?
Indudablemente la formación académica de fonoaudiólogos/as debe incluir conocimientos filosóficos, antropológicos, sociológicos, lingüísticos, psicológicos, entre otros.