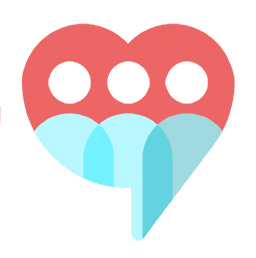APORTES PARA UNA MIRADA DEL LENGUAJE EN FONOAUDIOLOGÍA
Universidad Santiago de Cali
Clase del 26 de marzo de 2021
Vamos a considerar algunas cuestiones iniciales; hace 4.500 millones de años se formó la tierra, casi un millón de años después aparecen los primeros organismos que empiezan el curso evolutivo hasta dar origen, hace unos 2.5 millones de años, al género homo en áfrica, extendiéndose posteriormente a Eurasia favoreciendo la aparición de de las diferentes especies humanas, entre las cuales están los Neantertales hace unos 500.000 años. Aparece el dominio del fuego hace 300.000 años y la aparición del homo sapiens hace 200.000 años, convirtiéndose en la especie dominante y más poderosa, que controlaba su entorno, evolucionando hasta formar estructuras complejas llamadas culturas hace unos 70.000 años en lo que se denominó “revolución cognitiva” y miles de años después, hace 12.000 años la revolución agrícola que introdujo cambios significativos en la estructura cultural y de estilo de vida del sapiens; La cocción de los alimentos implicó un acortamiento del intestino y la energía que se requería para la digestión ahora se destina a las neuronas y sus crecientes conexiones.
Todo lo anterior implicó una serie de modificaciones y adaptaciones, no sin costos evolutivos. El crecimiento significativo del cerebro implicaba mayor consumo de energía, lo cual hacía que gran parte del tiempo se destinara a la búsqueda de alimento, y por otro lado se desviaba parte de la energía de los músculos de las extremidades hacia el cerebro, haciéndolos más débiles y lentos, pero favoreciendo la aparición de habilidades. Se pone en pié para favorecer la recolección de alimentos y facilitar la vigilancia en la sabana, lo cual determina una modificación en la cadera, que sumado al crecimiento rápido del cráneo del feto termina en un nacimiento prematuro de la especie generando una alta dependencia del recién nacido al cuidador y al entorno. Aparecen la socialización, la cooperación y se desarrollan lazos sociales fuertes y el lenguaje se orienta, ya no solo a advertir el peligro, informar la fuente de alimentos, sino al fortalecimiento social y el cuidado, dando origen a lo que Harari denomina “la ficción y el chismorreo”[i]. Se habla de cosas que nunca han visto, oído ni tocado, aparecen leyendas, mitos, dioses, explicaciones del mundo, lo que ayuda a formar y mantener unidos a grupos más grandes de sapiens. Se crean realidades y mentiras, y el pequeño cachorro humano crece en medio de todo este mundo mágico, mítico, chismoso, embadurnado de palabras, de signos, de significantes, así que el lenguaje empieza a tener un papel fundamental en el ingreso a la cultura y en los vínculos tempranos.
La vida social implica entonces un armado y ordenamiento en la cultura, transmisiones, normas y delimitaciones que aparecen en y a través del lenguaje, transmitido al pequeño humano por intermediación de la madre fundamentalmente.
Esto deriva en una consolidación de un aparato psíquico que permite funcionar dentro de las exigencias de la cultura que garantiza su estabilidad a partir de la organización de instituciones y mandamientos que llevan a que cada nuevo miembro acepte este funcionamiento por encima de sus intereses y beneficios individuales, normas éticas que llevan a la renuncia de la satisfacción individual, así, y en términos de Freud, la cultura se adquiere por renuncia a la satisfacción pulsional.[ii]
La cultura humana es entonces, y repitiendo a Freud en el porvenir de una ilusión, “todo aquello en lo cual la vida humana se ha elevado por encima de sus condiciones animales…” y continúa “abarca todo el saber y poder hacer que los hombres han adquirido para gobernar las fuerzas de la naturaleza…. y constituye las normas necesarias para regular los vínculos recíprocos”
Aparecen entonces, rasgos, identificaciones, ligazones libidinales, la pulsión aparece como representante del instinto animal pero atravesado por lo histórico y lo simbólico, nombres, apellidos, y sobre todo, una constante lucha entre lo que queremos hacer y lo que la cultura permite, y la resolución de esa lucha, la forma de aceptación de las normas impuestas por la cultura, permiten el ingreso al mundo simbólico y la organización y funcionamiento del aparato psíquico del pequeño.
Freud propone en una de sus tópicas la organización del aparato psíquico dividido en tres instancias, el yo, el ello y el super yo, entendiendo al yo como el resultado de la interacción del sujeto con la realidad de la cultura, delimitando, reprimiendo y manteniendo oculta su necesidad de satisfacción individual, constituyendo al yo como forma de presentación ante el otro y resultado de esta operación de delimitación, cuestión que se elabora alrededor del segundo año de vida. Por su parte el ello es la instancia que está previa a la construcción del yo, en donde prevalecen las cuestiones más básicas, primitivas y pulsionales. La operación de incorporación de las normas se manifiesta en un tercer componente, el super yo, la instancia moral del sujeto, los valores morales constituido alrededor del tercer año de vida.
Por otro lado Lacan, psicoanalista francés posterior a Freud, plantea el funcionamiento psíquico a partir de 3 registros, lo imaginario, lo real y lo simbólico. Lo imaginario fundamentalmente asociado a imágenes, primitivo y previo a la constitución del yo, lo simbólico asociado al momento de la entrada al mundo del lenguaje, y lo real, diferente de la realidad y que escapa a los otros dos registros.
Estos tres registros, complejamente entrelazados constituyen la vida psíquica y la constitución subjetiva a partir de movimientos y desplazamientos, fundamentalmente del comprender y aceptar que la madre no lo es todo para el bebé y él no lo es todo para la madre, esto es el ingreso de la ley a partir de la función paterna, que no es lo mismo que la figura paterna, función que puede y en gran medida debe ser representada por la madre. Esto es a la vez la entrada al lenguaje y al mundo normativo de la cultura.
En medio de esta operación resultan la consolidación del “ideal del yo” resultado de identificaciones, fundamentalmente con las figuras de los padres y que responde a eso que se aprueba dentro de los que demandan la ley, y el “yo ideal” que es eso que el sujeto cree que puede ser sin mayor mediación de la ley.
Un momento fundamental en la constitución subjetiva es denominado “estadío del espejo” y hace referencia a que la constitución del yo se hace primordialmente a partir de la imagen del otro permitiéndole reconocerse como “yo”, recordemos que el ser humano es el único mamífero que se reconoce en el espejo, aunque investigaciones de las últimas décadas le atribuyen esta particularidad a algunos primates, delfines y elefante, pero el ser humano sí es el único que tiene conocimiento de que va a morir.
Recordemos que el niño al comienzo no se trata a sí mismo de “yo”, se trata de “él”, en tercera persona y es solo al consolidar un yo que se puede referir a sí mismo como “yo”, pero esto es a partir de la unificación imaginaria producto de la identificación con un semejante y el paso a reconocerse en el espejo.
Consideremos algunas cuestiones generales para entender esta operación de constitución subjetiva.
- Para que un cachorro humano se transforme en sujeto es necesario que exista otro, fundamentalmente la madre, que lo aloje, lo anticipe, lo sostenga y lo desee, eso que Winnicot llamó sostén y ambiente facilitador.
- Debemos considerar que el niño existe psíquicamente en la madre antes de nacer, en sus ideales, fantasías y fantasmas.
- No es suficiente con que un bebé, el más prematuro de todas las especies, nazca sano, tampoco bastan los cuidados que satisfacen sus necesidades.
- Necesita de las palabras fundadoras que lo envuelven con todo aquello que lo constituye.
Así entonces las palabras del cuidador, la pre-existencia en la vida psíquica, la identificación y atravesamiento del espejo, son fundantes y fundamentales.
Recordemos un horrible experimento llevado a cabo en el siglo XIII por Federico II (1194-1250) en el sacro imperio romano-germánico, quien era un curioso de las lenguas y queriendo descubrir cuál era la lengua primordial, ordenó que un grupo de bebés se aislaran de todo contacto con el mundo, dándole solamente los cuidados básicos sin dirigir miradas ni palabras, el resultado de este experimento fue la muerte de la totalidad de los bebés.
Ahora, teniendo en cuenta estas consideraciones afirmamos que se pone en marcha el enganche para la constitución subjetiva, cuando dar el pecho no solo representa la satisfacción de una necesidad biológica, constituye fuertes vínculos madre-hijo que va permitiendo significar las demandas, el llanto, interpretar el hambre y el dolor reemplazando reflejos primitivos por actos de demanda y escritura en el cuerpo del naciente sujeto que al primer mes de vida ya puede hacer pequeñas variaciones en su llanto que se convierte en el primer mecanismo de comunicación junto con la sonrisa que aparece al segundo mes complejizándose a mecanismos gestuales diferenciados hacia el tercer mes. Por su parte se van modificando también el tono muscular y la actividad motora y los ritmos biológicos como respuesta a ese fuerte vínculo, y retomando las palabras de Jerusalinsky “la madre construye, al abrazar al hijo, al mirar al hijo, en su contacto corporal con él, el perímetro de su imagen; perímetro que llenará con el significado nacido de lo que ella desea en el niño…por eso diremos que, si bien es cierto que en el niño no hay sujeto constituido desde el comienzo, en la madre hay un sujeto para sí misma y otro para prestarle a su bebé”[iii]
Podemos pensar entonces en diferentes momentos de la constitución subjetiva, considerando que no hablamos de edades ni etapas, más bien de tiempos de constitución:
La pre-existencia en el psiquismo materno y la concepción de “sujeto antecedido por el lenguaje”, en donde ya ha sido hablado y deseado por un otro.
Un segundo momento en donde la satisfacción de las necesidades biológicas los primeros meses permiten la libidinización del cuerpo a partir del sostén y significación que hace la madre en ese vínculo temprano, esto facilita la construcción del cuerpo.
Un momento posterior en el cual el bebé debe soportar intervalos de ausencia materna frente a la satisfacción de sus necesidades.
En un tercer momento y el atravesamiento por el espejo el bebé empieza a construir un “yo” que le permite entender la temporalidad, diferenciarse del otro y reconocerse, pasar del uso del “él” a “yo”. En este momento también se va consolidando la aceptación de la norma e incorporación de la función paterna, fortaleciendo un mundo simbólico y entrada al lenguaje.
En un momento intermedio se presenta la operación de alienación-separación que permite soportar la ausencia materna tramitada por lo que Winnicot denominó “objetos transicionales”
[i] Harari, Y. De animales a dioses, breve historia de la humanidad, pg 37.
[ii] Freud, S. De guerra y muerte. 1915
[iii] Jerusalinsky, A. psicoanálisis del autismo, pg 73.